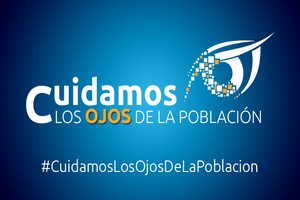La uveítis es un conjunto heterogéneo de procesos inflamatorios intraoculares que comprometen la úvea —iris, cuerpo ciliar y coroides— y que con frecuencia afectan estructuras adyacentes como el vítreo, la retina y el nervio óptico. Su diagnóstico es un reto clínico por la diversidad etiológica, el curso variable y la posibilidad de daño visual irreversible. Un abordaje eficaz requiere integrar una historia clínica exhaustiva, una evaluación sistémica dirigida, un examen ocular detallado y la solicitud selectiva de pruebas complementarias, todo dentro de un manejo multidisciplinario.
Conceptos y clasificación
El término “úvea” proviene del latín uva, en referencia a su color oscuro. Según el Standardization of Uveitis Nomenclature (SUN), se clasifica en anterior, intermedia, posterior y panuveítis, según la localización predominante. Etiológicamente puede ser idiopática, infecciosa (bacteriana, viral, micótica, parasitaria), no infecciosa (asociada a enfermedades sistémicas) o corresponder a síndromes de enmascaramiento. El curso puede ser agudo, recurrente o crónico, con actividad limitada o persistente.
Perla clínica:
Hasta el 50% de las uveítis son idiopáticas, y un abordaje ordenado es clave para evitar diagnósticos erróneos o retrasados.
Historia clínica y evaluación sistémica
Una anamnesis minuciosa orienta el diagnóstico y evita la solicitud indiscriminada de pruebas. Deben documentarse antecedentes familiares, personales, inmunizaciones, estado inmunológico, medicación sistémica, traumatismos, cirugías, hospitalizaciones, dispositivos implantados y estudios previos. La evaluación debe indagar síntomas articulares, cutáneos, neurológicos, digestivos y respiratorios.
La observación clínica desde el ingreso también aporta datos: la marcha, la expresión facial, lesiones cutáneas como alopecia, vitíligo, vesículas, erupciones o descamaciones, úlceras orales o genitales, y signos articulares pueden dar pistas valiosas.
Perla clínica:
La historia clínica bien orientada reduce costos, evita retrasos y permite seleccionar pruebas realmente útiles.
Examen ocular: hallazgos clave
En la uveítis anterior son frecuentes el dolor, la fotofobia, la hiperemia y la visión borrosa, junto a congestión ciliar, miosis, celularidad y flare en cámara anterior, e hipopión en algunos casos. Los precipitados queráticos deben describirse por tamaño, morfología y distribución: pequeños y difusos, grandes en “grasa de carnero” o agrupados en triángulo de Arlt; su morfología orienta la etiología (granulomatosos en procesos inmunomediados, no granulomatosos en causas infecciosas).
Otros hallazgos incluyen nódulos de Koeppe, nódulos de Busacca, sinequias posteriores, atrofia iridiana, heterocromía, neovascularización, catarata subcapsular posterior y variaciones de PIO.
En la uveítis intermedia predominan las células en el vítreo anterior, “snowballs” y “snowbanks” en pars plana. La uveítis posterior puede mostrar vasculitis retiniana, retinitis con opacidades blanquecinas y bordes mal definidos, y coroiditis con lesiones profundas amarillentas.
Perla clínica:
La descripción precisa de los precipitados queráticos y nódulos del iris es una pista diagnóstica valiosa para orientar la etiología.
Pruebas complementarias y enfoque diagnóstico
El uso de pruebas debe ser racional, guiado por la localización anatómica y el patrón inflamatorio. Siempre se debe descartar sífilis y tuberculosis. Entre los estudios adicionales se incluyen reactantes de fase aguda, serologías virales, ANA, ANCA, HLAB27 y técnicas de imagen como OCT, angiografía fluoresceínica o indocianina verde, ecografía modo B o neuroimagen.
La epidemiología local influye de forma determinante: la toxoplasmosis es muy prevalente en Latinoamérica (hasta 80% en adultos en República Dominicana frente al 2% en EE. UU.); la histoplasmosis es común en el valle de Ohio pero rara en el Caribe; la oncocercosis es endémica en zonas de Ecuador y Guatemala; la enfermedad de Lyme es inexistente en el Caribe pero frecuente en ciertas regiones de Norteamérica.
Perla clínica:
Solo el 40% de las uveítis obtiene diagnóstico con las pruebas iniciales; el resto puede requerir años de seguimiento.
Manejo multidisciplinario y consideraciones finales
El tratamiento suele requerir la colaboración con reumatología, infectología, medicina interna, neurología y dermatología. Es esencial educar al paciente sobre la naturaleza recurrente o crónica de la enfermedad, la necesidad de tratar la patología sistémica de base y la importancia del seguimiento periódico para prevenir complicaciones. La precisión diagnóstica, unida al trabajo en equipo, es determinante para preservar la visión y mejorar el pronóstico.
Perla clínica:
“Detrás de los ojos hay un paciente”: no tratar solo la inflamación, sino la causa sistémica que la origina.
Conclusiones
La uveítis exige una combinación de observación minuciosa, pensamiento clínico estructurado y conocimiento de la epidemiología local. El éxito diagnóstico depende de una historia clínica bien orientada, una evaluación sistémica que no pase por alto signos extraoculares y una exploración ocular detallada, con descripción precisa de los hallazgos morfológicos.
El uso racional de pruebas complementarias evita retrasos y reduce costos, permitiendo focalizar recursos en las investigaciones más relevantes. La interpretación de cada signo en su contexto clínico, sumada a la colaboración con otras especialidades, mejora la precisión diagnóstica y optimiza el tratamiento.
Recordar que muchas uveítis tienen una causa sistémica subyacente y que, en más del 60% de los casos, el diagnóstico definitivo puede requerir seguimiento prolongado. Preservar la visión en estos pacientes implica tratar no solo la inflamación intraocular, sino también la enfermedad sistémica que la origina.
Fuente:
Programa de iCAPS “Historia y evaluación clínica uveítis” con el Dr. Adrián Garza Ovalle dirigido por el Dr. Juan Batlle.
Véalo completo aquí: